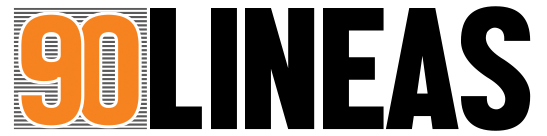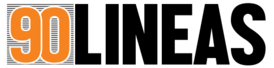Hace 50 años que estoy de luto, lamentando la muerte del presidente de Chile Salvador Allende, derrocado en un golpe de Estado la mañana del 11 de septiembre de 1973. Llevo 50 años lamentando su muerte y las muchas otras muertes que le siguieron: la ejecución y desaparición de mis amigos y de tantas mujeres y tantos hombres con los que marché por las calles de Santiago en defensa de Allende y su insólito intento de construir una sociedad socialista sin derramamiento de sangre.
Puedo precisar el momento en el que fui consciente de que nuestra revolución pacífica había fracasado. Fue a primera hora de la mañana del golpe, en la capital de la nación, cuando oí el anuncio de que una junta presidida por el general Augusto Pinochet estaba ahora al mando de Chile. Aquella misma noche, refugiado en una casa segura, perseguido ya por los nuevos gobernantes de Chile, escuché en la radio la noticia de que Allende había muerto en La Moneda, el palacio presidencial, después de que las fuerzas armadas lo bombardearan y asaltaran con tanques y soldados.
Mi primera reacción fue de miedo. Miedo por lo que podía sucederme a mí, a mi familia y a mis amigos, y pavor por lo que estaba a punto de sucederle a mi país. Y entonces me invadió una pena que desde entonces me pesa en el corazón. Se nos había brindado una oportunidad, única y luminosa, de cambiar la historia: un gobierno de izquierda elegido democráticamente en América Latina que iba a ser una inspiración para el mundo. Y no supimos cumplir esa promesa.
El general Pinochet no solo acabó con nuestros sueños; con su dominio empezó una era de salvajes violaciones de los derechos humanos. Durante su régimen militar, de 1973 a 1990, más de 40.000 personas fueron sometidas a torturas físicas y psicológicas. Cientos de miles de chilenos —opositores políticos, críticos independientes o civiles inocentes sospechosos de tener vínculos con ellos— fueron encarcelados, asesinados, perseguidos o exiliados. Más de un millar de hombres y mujeres siguen aún entre los desaparecidos, sin funerales ni tumbas que sus familiares puedan visitar.
El modo en el que el país recuerde, 50 años después, el trauma histórico de nuestro pasado común no podría ser más importante que ahora, cuando la tentación de un régimen autoritario aumenta entre los chilenos, como pasa, por supuesto, en todo el mundo. Muchos conservadores chilenos sostienen hoy que el golpe de Estado fue un correctivo necesario. Tras sus justificaciones acecha una peligrosa nostalgia por un hombre fuerte que supuestamente resuelva los problemas de nuestra era imponiendo el orden, aplastando a la disidencia y restaurando una especie de identidad nacional mítica.
Hoy, cuando el 70 por ciento de la población no había nacido al producirse la asonada militar, es vital que tanto en Chile como en el resto del mundo se recuerden las aciagas consecuencias de recurrir a la violencia para zanjar nuestros dilemas, cayendo en divisiones entre hermanos, en vez de hacer un esfuerzo por la solidaridad, el diálogo y la compasión.
Hace cincuenta años, en cuanto oí el nombre Augusto Pinochet, supe que estábamos condenados. Allende había confiado en el general Pinochet, el jefe del ejército chileno, como el principal oficial con el que podíamos contar para apoyar la Constitución y detener cualquier golpe. De hecho, había hablado brevemente con él solo una semana antes. Yo trabajaba en La Moneda como asesor de prensa y cultura del ministro secretario general en el gabinete de Allende. A menudo atendía las llamadas, y se dio la casualidad de que descolgué el teléfono cuando llamó el general Pinochet y dijo, con esa voz ronca y nasal que pronto emitiría las órdenes de destruir la democracia que había jurado defender.
Chile me fascinaba desde que llegué al país a los 12 años, nacido en Argentina y criado en Estados Unidos. A medida que fui creciendo, lo que pasó a ser central en mi amor por la nación fue la emoción de vivir en un país cuya democracia tenía una larga trayectoria animada por un movimiento de liberación nacional nacido de las luchas de varias generaciones de trabajadores e intelectuales, con la carismática figura de Allende al frente del camino hacia un futuro donde unos pocos ya no explotarían a las grandes mayorías.
No fue solo un sueño. Cuando nuestro líder ganó las elecciones nacionales en 1970, su coalición de partidos de izquierda implementó una serie de medidas que empezaron a liberar a Chile de su dependencia de las corporaciones extranjeras y la oligarquía del país. Es difícil describir la alegría, tanto personal como colectiva, que acompañó a esa certeza de que la gente común era la protagonista de la historia, de que no teníamos por qué aceptar el mundo tal como lo habíamos encontrado.
Sin embargo, lo que para nosotros era una radiante oportunidad, algunos de nuestros compatriotas lo sintieron como una amenaza, y veían nuestra revolución como un arrogante ataque a sus identidades y tradiciones más profundas. Fue sobre todo el caso de quienes consideraban sus propiedades y privilegios parte de un orden natural y eterno. Estos viejos propietarios de la riqueza de Chile conspiraron, con el apoyo de la Casa Blanca del presidente Richard Nixon y la CIA, para sabotear el gobierno de Allende.

No hubo luto entre los ricos y los poderosos aquella noche del 11 septiembre. Celebraron que Chile se hubiera salvado de lo que temían que fuese otra Cuba, un Estado totalitario que los borraría de un país que reclamaban como su feudo. El abismo que se abrió aquel día entre las víctimas y los beneficiarios del golpe persiste, muchos años después del restablecimiento de la democracia en 1990.
Desde entonces ha habido algunos avances en la creación de un consenso nacional en torno a la idea de que las atrocidades de la dictadura no deben volver a tolerarse nunca más. Pero ahora la derecha radical de Chile y más de un tercio de los chilenos han expresado su aprobación del régimen de Pinochet.
Por tanto, no se ha alcanzado ningún consenso sobre el golpe en sí, a pesar de los esfuerzos del actual presidente de Chile, Gabriel Boric. Boric, quien solo tiene 37 años y admira a Allende, intentó que todas las fuerzas políticas firmaran una declaración conjunta en la que se afirmaba que jamás, en ninguna circunstancia, puede justificarse un golpe militar. Hace solo unos días, los partidos de derecha se negaron a firmar la declaración.
El dirigente derechista José Antonio Kast, una especie de Trump de los Andes y favorito de cara a las elecciones presidenciales de 2025, es un declarado defensor del legado del dictador. Se niega, al igual que un alarmante número de sus seguidores, a condenar lo sucedido el 11 de septiembre de 1973. Insisten en la tesis de que, por lamentables que hayan sido los abusos resultantes, las fuerzas armadas no tenían otra opción que sublevarse para salvar a Chile del socialismo.
Tal vez muchos jóvenes chilenos se encojan de hombros y piensen que es otra disputa política más que en poco afecta a la larga lista de problemas a los que hoy se enfrentan: la delincuencia y la inmigración; una crisis económica y climática; asistencia sanitaria, educación y pensiones muy insuficientes; el conflicto entre el gobierno y los pueblos indígenas al sur del país. Es, no obstante, imprescindible encontrar un modo de forjar un concepto común de nuestro pasado, de modo que podamos empezar a crear una visión común de Chile para los muchos mañanas que nos esperan.
En este momento de confusión y polarización, ¿qué tipo de orientación puedo darles yo, un chileno que ha vivido esta historia, a las generaciones más jóvenes que se preguntan sobre cómo debe recordarse este día? ¿Cómo podemos alentarlos a seguir trabajando por un futuro en el que sea posible que todos los chilenos —o casi todos— digan con fervor: “Nunca más”?
Les propongo una palabra: seguimos.
Seguimos. No flaqueamos. No vamos a retroceder.
Es una de las palabras favoritas de Boric. Es también una actitud que Allende inmortalizó en su último discurso desde La Moneda, cuando se preparaba para morir. Le dijo al pueblo de Chile que pronto “el metal tranquilo de mi voz no llegará a ustedes. No importa. Lo seguirán oyendo. Siempre estaré junto a ustedes”.
Seguimos, para que Chile, a pesar de todo lo que ha sufrido, y quizá a raíz de lo que ha sufrido, pueda perseverar en el camino hacia la justicia y la dignidad para todos. Y seguimos, para que los jóvenes chilenos de hoy no pasen de luto el resto de su vida, lamentándose de lo que pudo haber sido.
Dorfman, antiguo asesor cultural del gobierno del presidente Salvador Allende, es autor de la novela Allende y el museo del suicidio
NOTA PUBLICADA ORIGINALMENTE EN THE NEW YORK TIMES