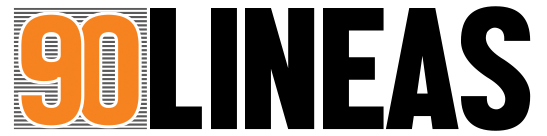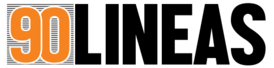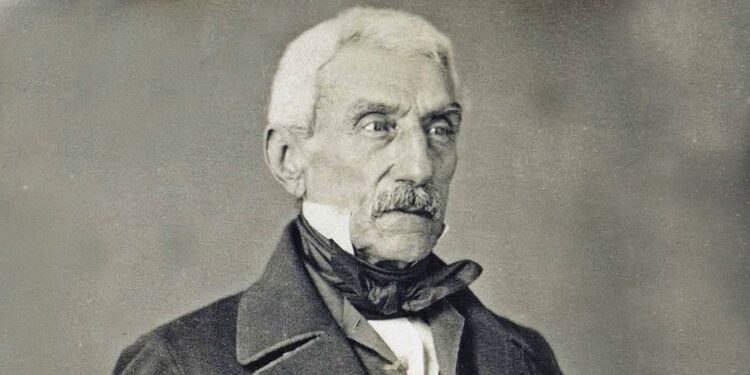De la Redacción de 90 Líneas.-
¿Qué hubiese sucedido si José de San Martín hubiera sido el líder absoluto e indiscutido de la Argentina? ¿Si la clase dominante porteña no le hubiese dado la espalda pensando únicamente en conservar y acrecentar sus privilegios y los de algunas aristocracias de provincias? ¿Si no hubieran pretendido que volviera sus armas contra los caudillos federales, al igual que pretendieron con el Ejército del Norte al mando de Manuel Belgrano?
¿Seríamos una nación moderna y desarrollada? ¿Formaríamos parte de una unión de estados sudamericanos? ¿Tendríamos una sociedad unida e instruida merced a una educación pública de calidad? ¿Una burguesía industrial y nacionalista? ¿Un país equitativo socialmente y económicamente soberano que no tuviese que asistir, un día sí y al siguiente también, al bochornoso espectáculo de una dirigencia política débil?
La primera de todas estas preguntas ya nos la hicimos en la nota ¿Qué hacía San Martín a los 12 años?, donde conocimos a un niño-adolescente realmente fuera de lo común por su arrojo e inteligencia, los cuales, desde 1812, decidió poner al servicio de su patria, como también hicieron otros grandes militares sudamericanos que en ese tiempo regresaron a sus países desde España.
Ahora bien, ¿por qué no imaginar a un San Martín acogido por su patria tras liberarla del Imperio Español y elegido presidente en lugar de -por caso- Bernardino Rivadavia, un personaje nefasto que la historia liberal nombró “prócer”?
Hay un camino para poder imaginarse a un San Martín presidente. Y es repasando los grandes rasgos de las políticas que aplicó durante los dos años y fracción que gobernó Cuyo. Presentaremos aquí una apretada síntesis de la detallada descripción que realiza el historiador Felipe Pigna en su libro “La voz del gran jefe. Vida y pensamiento de José de San Martín” (Ed. Planeta, 2014, págs. 193-213).
“A los amantes de la historia basada exclusivamente en fechas y batallas, aquella que nos arruinaba la mente en el secundario, a los que siguen queriendo ver un San Martín exclusivamente militar, hay que recomendarles que analicen al San Martín político, a aquel que durante poco más de dos años gobernó con gran eficiencia, equidad y honestidad las provincias cuyanas” (Felipe Pigna)
San Martín llegó a Mendoza a principios de septiembre de 1814. Había transcurrido menos de un año desde que la región de Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis) había obtenido la condición de “gobernación intendencia”. Hasta entonces había dependido de la intendencia de Córdoba.
Cuyo mantenía “estrechos vínculos económicos, sociales y culturales” con Chile, aún bajo dominio español. Y en ese complejo clima político, el temor a la invasión realista era una constante.
Era necesario armarse y unir al pueblo cuyano para defenderse, pero los medios eran muy escasos (…) “San Martín, desde fines de 1814, pidió refuerzos, incluidos por lo menos 150 granaderos. Pero las prioridades del gobierno en Buenos Aires eran otras: principalmente la guerra civil que venía librando en el Litoral contra el federalismo artiguista, que cuestionaba radicalmente la base ideológica y material del poder porteño y, en menor medida, el Ejército del Norte”.
José de San Martín

Desde 1810…
Las cuentas eran muy malas. “Desde 1810, el librecambio impuesto por los intereses porteños había perjudicado la actividad vitivinícola cuyana al abrir a la competencia extranjera el principal mercado de los vinos mendocinos y los aguardientes sanjuaninos (…) Buena parte de los recursos fiscales de Cuyo provenían ahora del comercio trasandino. Pero con la caída de Chile en manos del enemigo, también esa fuente de ingresos se cerró, y San Martín se vio obligado a adoptar una ‘economía de guerra’ para obtener recursos de donde pudiera y reducir los gastos al mínimo indispensable”.
En este punto vale recordar las palabras del dirigente industrialista Vicente Fidel López -mentor de Carlos Pellegrini– en la década de 1870, cuando dijo: “Si tomamos en consideración la historia de nuestra producción interior y nacional, veremos que desde la revolución de 1810 que empezó a abrir nuestros mercados al libre cambio extranjero, comenzamos a perder todas aquellas materias que nosotros mismos producíamos elaboradas… y que podían llamarse ‘emporios de industria incipiente’… hoy están completamente aniquiladas y van progresivamente camino a la ruina” (diario de sesiones de la Cámara de Diputados de la Nación del 27 de junio de 1873).
Este tema lo hemos desarrollado extensamente en el artículo Porqué el subdesarrollo argentino empezó en 1810.

Un Estado interventor
“En 1814, ante la falta de fondos para cubrir los gastos, San Martín tomó decisiones que dejaron en claro a los cuyanos cuáles eran las prioridades de su nuevo gobernador. Debía remitir a Buenos Aires lo recaudado por un ‘derecho extraordinario de guerra’, establecido por el gobierno central, que gravaba los productos cuyanos con el supuesto fin de comprar mulas para el Ejército del Norte. También tenía que mandar a Córdoba, sede del obispado del que seguía dependiendo Cuyo, el diezmo eclesiástico. San Martín decidió hacerse de esos fondos para aplicarlos a los gastos de Cuyo”.
¿Impuestos? A los ricos
En 1815, cuando tuvo que establecer una “contribución extraordinaria de guerra”, la fijó como un impuesto a la riqueza a razón de medio peso por cada mil de bienes declarados. Así, la contribución recaía sobre los más ricos, lo cual era toda una novedad en el sistema impositivo vigente desde la colonia, cuyos principales rubros eran los que gravaban las operaciones comerciales, que se trasladaban a los precios y perjudicaban particularmente a los más pobres.
En un lenguaje actual: San Martín aplicó medidas económicas tendientes a redistribuir la riqueza.
Pigna destaca -entre la extraordinaria y extensa obra de gobierno de San Martín en Cuyo- los siguientes puntos:
1) Expropió las propiedades de los españoles prófugos; declaró de propiedad pública las propiedades de los españoles muertos sin testar
2) Gravó con un peso cada barril de vino y con dos pesos los de aguardiente que se vendieran fuera del territorio (NdR. ¿algo así como impuestos o “retenciones” a las exportaciones?)
3) Creó un laboratorio de salitre, una fábrica de pólvora y un taller de confección de paños para vestir a sus soldados (NdR. desarrollo productivo y puestos de trabajo)
4) Creó canales, desagües, caminos y postas, y mejoró los ya existentes (NdR. obra pública e infraestructura)
5) Construyó el bello paseo de la Alameda y embelleció la ciudad de Mendoza (NdR. calidad de vida)
6) Impulsó planes de fomento agrícola que incluyeron la venta de tierras públicas que hasta entonces no eran cultivadas (NdR. reducción o eliminación de tierras ociosas)
7) En Barriales, además de propiciar la colonización de un pueblo, se construyó un canal de riego siguiendo la notable tradición de los habitantes originarios de la región, los huarpes (NdR. colonización de zonas no pobladas y respeto a los saberes de los pueblos originarios; otros los asesinaron para quitarles sus tierras y repartirlas entre los ricos bajo el falso y pomposo título de Conquista del Desierto)
8) Diversificación de la producción para no depender de la producción vitivinícola (alfalfa, trigo, tabaco, moreras, cría de gusanos de seda, etc)
9) De la mano de fray Luis Beltrán fundó la metalurgia a nivel nacional (…) “La fragua y los talleres montados en Mendoza fueron, en su tiempo, el mayor establecimiento industrial con que contó el actual territorio argentino: unos 700 operarios trabajaban en ellos”
10) Organizó y reglamentó el servicio de correos y de policía; empleó a los desocupados en el blanqueo de las casas y en el cuidado de la ciudad (NdR. servicios eficientes y combate al desempleo)
11) Dictó la primera ley protectora a nivel nacional de los derechos del peón rural, obligando a los patrones a certificar por escrito el pago en tiempo y forma de su salario (NdR.- ¿el antecedente del Estatuto del Peón Rural?)
12) Fomentó la salud y la educación para todos
13) Reglamentó el sistema carcelario
14) Prohibió los castigos corporales que se aplicaban a los niños en las escuelas
15) Promovió la primera ley de protección a un producto nacional, el vino cuyano
José de San Martín
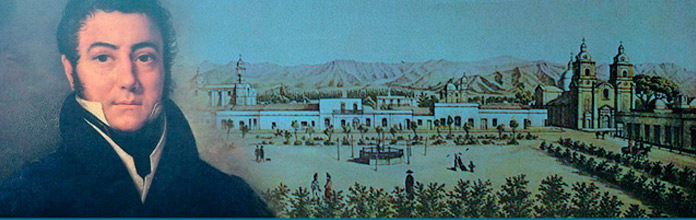
Plantándose ante los poderosos
“Su acción no tenía límite ni se frenaba ante ningún poder terrenal o eclesiástico (…) La política de San Martín le ganó el afecto de los auténticos patriotas de todas las clases y la resistencia de no pocos poderosos criollos y españoles a los que no les gustaba para nada este ‘excesivo’ intervencionismo estatal”.
Al igual que su querido amigo y compañero Manuel Belgrano, San Martín era un defensor de nuestra producción nacional (…) Como gobernador apoyó los reclamos de los cabildos cuyanos, luego defendidos por el diputado mendocino ante el Congreso de Tucumán y operador político de San Martín, Tomás Godoy Cruz, para que el Directorio bajase los muy altos impuestos y derechos de tránsito que gravaban a la producción local de vinos, aguardientes y frutas secas.
Decía Godoy Cruz que los vinos y aguardientes de Cuyo eran perjudicados por la competencia de los productos extranjeros (…) Y que la medida solicitada (bajar los impuestos a la producción local) era universalmente adoptada por las distintas naciones para fomentar la industria nacional y que, a favor de la protección, llegarían a superar la calidad y desalojar los vinos del exterior.
“Como signo de los intereses que predominaban en el Directorio, el proyecto fue rechazado por el Congreso, ya establecido en Buenos Aires. El diputado José Malabia, al fundamentar ese rechazo, sostuvo dos argumentos: que las cargas internas y los derechos de exportación eran necesarios para el tesoro nacional, y que la manera más eficaz para mejorar la calidad de los productos nacionales era la competencia de los importados (sanata conocida, ¿no?).
“Como bien señalaba Godoy Cruz, esas actitudes no hacían más que avivar las rivalidades internas, lo que en pocos años más se hizo evidente con la disolución de las autoridades nacionales y el largo período de guerras civiles que se prolongó durante buena parte del siglo XIX”.
José de San Martín

Educación “sanmartiniana”
San Martín fundó escuelas y bibliotecas, porque la educación popular era una prioridad para cambiar las cosas en serio. Fundó, con la colaboración de Godoy Cruz, el primer colegio secundario de Mendoza. Su plan de estudios estaba basado en el del Instituto Nacional de Francia, y en una primera etapa incluía materias como filosofía, física, matemáticas, historia, geografía, dibujo, nociones de derecho. Tiempo después se incorporaron las matemáticas superiores, la arquitectura civil, militar e hidráulica. El colegio no incluía en su programa la teología.
Pionero de la salud pública
“San Martín tenía muy claro que el Estado debía atender a la salud de la población. El 17 de diciembre de 1814 se tomó el tiempo para firmar un bando que establecía la vacunación obligatoria contra la viruela, con estos fundamentos: ‘Uno de los primeros cuidados del gobierno debe ser el aumento de la población y la conservación de los habitantes (…) para que haya brazos suficientes al cultivo de la agricultura y ejercicio de las artes y comercio, al mismo tiempo que no falten quienes presenten sus pechos al tirano que intenta oprimir los sagrados derechos de nuestra civil libertad que con gloria sostenemos’”.
Por el mismo bando se creaba una junta sanitaria compuesta por facultativos y se les ordenaba a los sacerdotes actuar como enfermeros. Al año siguiente creó juntas para inspeccionar los hospitales cuyanos, que además de las condiciones de atención debían fiscalizar el uso de los fondos.
Reforma del régimen carcelario
“Dictó un reglamento sobre orden, higiene y visitas y dispuso la construcción de un nuevo establecimiento. San Martín, que como todos los jefes militares de entonces no dudaba en aplicar duros castigos a desertores y enemigos de la revolución, lejos estaba de compartir los criterios de los partidarios de la ‘mano dura’. En los considerandos del reglamento, del 23 de marzo de 1816, decía: ‘Me ha conmovido la noticia que acabo de oír de que a los infelices encarcelados no se les suministra sino una comida cada 24 horas (…) Aquel escaso alimento no puede conservar a unos hombres, que no dejan de serlo por considerarles delincuentes (…) Las cárceles no son un castigo, sino el depósito que asegura al que deba recibirlo (…)’”.
¿Y si San Martín hubiese sido Presidente?

Fuente de consulta: www.elhistoriador.com