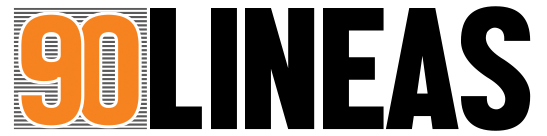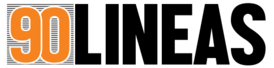Por Patricio Cermele
«Cena en Edgardo, lo más clase B. Cabezas de jíbaro, amigos y Fernet» («Lluvia dorada», Sergio Pángaro, 1999)
Quizás, con los años, la estampa de Edgardo -pantalón negro y bastón obligado en mano por un prontuario de lesiones de su paso juvenil por las Juveniles de Estudiantes- bajando del auto a las apuradas sobre el empedrado manchado por unas pocas hojas secas, forme parte de alguna antología urgente sobre lo que era el barrio que todavía resiste los cambios más abruptos; sobre lo que era Meridiano V y, más aún, sobre lo que era La Plata en esta porción de 71 entre 17 y 18 que hasta esa noche de febrero del ’19 siguió detenida en el tiempo como la máquina de divagar en el pasado jamás inventada: salvo en la ficción de McFly o en alguna distopía de literatura occidental.
Eran los días en que Edgardo Ricci pasaba por última vez la puerta de “su” casa para abrir el bodegón que era un guiño inevitable de Meridiano V. Lo era desde los tiempos en que todavía el Provincial cruzaba camino a Mira Pampa por los andenes que hoy decenas de pibes usan para jugar sábados y domingos. Sello de tres generaciones de platenses durante seis décadas: abuelos, padres y nietos, como en esas últimas noches de febrero de 2019, compartieron mesas entre un centenar de cuadros, camisetas y fotos que hacían de “Lo de Edgardo” un restaurant con un museo de vida latiendo en cada rincón.

Si bien, puertas adentro, Ricci hacía inocultable su pasión por Estudiantes y la camiseta blanca de Aguirre Suárez usada en Manchester se distinguía entre tantos emblemas, no faltaban los recuerdos acumulados de cientos de clientes: banderines de Olimpo de Bahía Blanca o San Carlos, viejas glorias en remeras de Cambaceres y Aldosivi, tics de automovilismo y otros deportes, botellas de marcas ya inexistentes, mulitas embalsamadas, frascos reciclados para amontonar antiguas monedas y siempre un tango de fondo saliendo vaya uno a saber de qué grabador (no, nada de mp3 o Spotify). Un archivo de memorias en poco más de 80 metros cuadrados, que sumaba, en un rinconcito, las famosas cabezas de jíbaro, tradición de la tribu shuar amazónica.

Había un brevísimo letrero fileteado sobre la ventana izquierda que lo sintetizaba todo, de piel y de alma: “No nos queremos parecer a nada más que a Meridiano V”. Lo firmaba el propio Ricci, que desde los veintipico, como ladero de su padre, comandó el negocio (el viejo Bar Americano) que compraron con la indemnización después de que lo despidieran del FFCC Provincial con el desguace del Plan Larkin, en el ’61.
La frase era un aforismo de guerra que servía para resguardar ese secreto bien platense de los vientos modernos que “santelmizan” estos refugios como si el mercado gastronómico fuera un molde uniforme para copiar y pegar. Ni siquiera la letra de la canción que lo hizo popular entre los porteños, del Sergio Pángaro de Baccarat (“Lluvia dorada”), amigo de la casa y cliente fiel en su etapa de estudiante y músico platense, pudieron doblegar la costumbre de antaño de ese refugio. En ese bodegón, la estirpe de transformación a la San Telmo perdía por goleada. Y era el propio Edgardo el que te lo remarcaba en cada sobremesa, como si su pasado como ferroviario del Provincial reviviera cada noche para dejar en claro las coordenadas obligadas a respirar cuando se entraba al bodegón.
Las persianas americanas apenas dejaban ver, desde adentro, el cartel manuscrito que era el único señuelo para los que venían de afuera y desconocían lo que en el interior se escondía, sobre todo porteños y turistas atraídos por las sugerencias gastronómicas de suplementos dominicales: “Restaurant Edgardo”. Sencillito, escrito en rojo, letra cursiva. ¿Para qué más?

El lugar tenía otras características propias. Eran mandatos irreductibles de Ricci; condiciones que, salvo contadas excepciones para amigos y fieles, cumplía a rajatabla aunque los costos fueran perder un nuevo cliente ajeno a esas reglas: un horario rígido de apertura, donde él o alguno de los ayudantes te recibía detrás de la ruidosa cortina de metal; y la puerta siempre con llave, como una casa abierta al público curioso que caminaba por la 71, pero restringida para los pocos elegidos que aceptaban los “marcos legales” que su dueño imponía.
Hubo una época, no tan lejana pero más cerca en el tiempo a ese 1977 que vio pasar el último ramal del La Plata-Avellaneda, donde Meridiano V sólo era el barrio de la estación abandonada del Provincial. Un par de bares de antes, con tragos ligeros y baratos, como el de 18 y 71 o el aguantadero de La Copetona, en 17 entre 70 y 71; y “Lo de Edgardo”, claro. No mucho más. No había centros culturales, ni cervecerías de venta rápida, ni negocios pintorescos con comida al disco donde la radicheta y el berro son “colchones verdes”. Era el empedrado, la estación del TALP a San Isidro, esos pocos bares y las milanesas rellenas de queso, con papas y huevo, que sólo se comían en lo de Edgardo Ricci.
De eso no se vuelve. Febrero del ’19 fue la última chance de cortarlas y ver caer el queso tibio entre el doble bife de carne. A eso le llaman nostalgia, también, en el catálogo de anécdotas platenses.