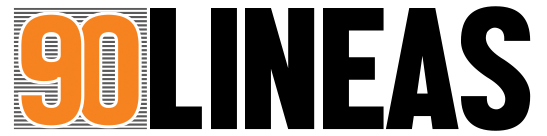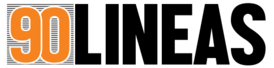mujer evita
“Si cuido de los pobres me llaman santo, pero si pregunto por qué son pobres me llaman comunista”, dijo cierta vez Helder Cámara, arzobispo de Recife, Brasil, durante el período de la dictadura militar y prominente teórico de la Teología de la Liberación.
El 26 de julio del año 1952, María Eva Duarte de Perón, nacida Eva María el 7 de mayo de 1919 en el pequeñito pueblo rural de Los Toldos, entró en la inmortalidad a las 20:25. Tenía apenas 33 años. En una pared, mientras agonizaba, alguien pintó “viva el cáncer”.
A Evita nadie la llamó santa por cuidar de los pobres, porque ella no cuidaba de los pobres, sino que luchaba a brazo partido para sacarlos de la pobreza. Y es por ello que, mientras los pobres la entronizaron Santa, quienes tenían que ser un poquito menos ricos para lograr esa sociedad más justa e igualitaria que Evita soñaba, la odiaron con todas sus fuerzas. La odiaron hasta la irracionalidad de desearle la muerte; sólo alguien que perdió por completo la razón puede desear la muerte de alguien. A no ser que sea otra cosa, que aquí jamás escribiremos.
Bastarda, pobre, campesina, Evita llegó al mundo con un don: un fuego interno que solamente una enfermedad incurable pudo apagar. De lo contrario, ese fuego era lisa y llanamente inextinguible. Fuego que la llevó a subirse a un tren con sólo 15 años y un puñadito de humildes prendas en una maleta de cartón para viajar a Buenos Aires.
Su primer hospedaje no fue un salto en su calidad de vida ni mucho menos, sino una pensión de mala muerte en Callao esquina Sarmiento. A paso lento pero seguro se hizo un lugar en la compañía teatral de José Franco, y en su primera obra, La Señora de Pérez, interpretó a una mucama… Diez años después se erigió en la mayor lideresa popular de la historia, sin una platea que la aplaudiera sino con dos millones de obreros y humildes que la veneraban y que se negaban a dejar la porteña avenida 9 de Julio si no aceptaba ser candidata a vicepresidenta de Perón.
Ella quería. Los militares enemigos de Perón y los militares peronistas, no. La jerarquía eclesiástica, tampoco. Las familias patricias argentinas, usurpadoras de tierras que por derecho propio nunca les habrían pertenecido -y por trabajo propio, ni hablar-, directamente sentían náuseas ante la idea.

Los ricos y poderosos no la querían; la odiaban. Los pobres, los trabajadores y las trabajadoras de la patria, la amaban de manera incondicional.
Es que, como dijo el enorme Eduardo Galeano, Evita tenía asignado por la aristocracia argentina y por los tilingos y tilingas clasemedieros que también la odiaban porque la envidiaban profundamente, el papel que le dio José Franco en La Señora de Pérez: mucama. Ese debía ser su destino en la vida.
“La odiaban los biencomidos; por pobre, por mujer, por insolente. Ella los desafiaba hablando y los ofendía viviendo. Nacida para sirvienta, o a lo sumo para actriz de melodramas baratos, Evita se había salido de su lugar”, sentenció el escritor uruguayo.
Y como si fuera poco, Eva María no se conformó con salirse de su lugar, sino que tuvo el tupé de querer que todas y todos los cabecitas negras tuvieran acceso a las mismas cosas que los ricos, o al menos las mismas posibilidades de alcanzarlas.
Por ello no la llamaron comunista. Con peronista alcanzaba. Es más, era peor. Hubiesen preferido que fuera de izquierda, porque así su revolución habría sido de esas que igualan para abajo. Pero como definió el gigantesco artista plástico Daniel Santoro, la revolución de Evita era una revolución burguesa: nada de cosas de pobres para los pobres.
Dime mujer quiénes no te quieren, y te diré qué intereses defiendes
“Su sueño fue que todos vivieran como buenos burgueses. Ella quería democratizar el goce capitalista”, explicó. “El espíritu revolucionario de Evita jamás pudo ser comprendido por las rígidas estructuras de pensamiento de la izquierda tradicional. Pues si bien era revolucionaria a tal punto que se convirtió en la enemiga pública número uno de la clase dominante argentina, ella quería que los pobres tuviesen acceso a lo mismo que ostentaban los ricos”, puntualizó.
De ahí que la Ciudad Infantil fue construida con la arquitectura de un típico barrio burgués. Los dormitorios de los niños y niñas, muchos de los cuales vivían en orfanatos, tenían cortinas de voile suizo, o sea, cortinas de ricos; ropa de cama de calidad; los pisos eran de roble de eslavonia; no había uniformes sino que cada uno tenía su ajuar, muy variado; la comida también era de primerísima calidad; había autos a pedal, todos distintos; estaciones de servicio; bancos donde aprendían a hacer operaciones simples; piscinas enormes, más grandes y sólidas que las de las mansiones de muchas familias pudientes, enumeró al artista.
Y no hace falta decir que no caben tantos biencomidos en un mismo país. Entonces Evita era mucho más odiada, por ser mucho más temida, que el mismísimo Perón. Así como el pueblo humilde la amaba más que a Perón, los ricos y poderosos la odiaban y le temían más que a Perón.
¿Por qué le temían? Porque si no hubiese sido por el cáncer, Eva María estaba condenada a ser la lideresa del peronismo. Porque como dijo Rep, era más peronista que Perón. Y con Perón al menos se podía negociar algo, con Evita no. Evita no negociaba. Su revolución no conocía de concesiones. Ese fuego que vino al mundo en su interior no se apagaría hasta entronizar en la buena vida a todos los pobres de la patria.

Cuentan que un día pidió cita con Eva el arquitecto Francisco Bullrich, de los Bullrich de toda la vida. Si bien estaba entre los odiadores seriales de la joven y bella Evita, el peronismo estaba construyendo y seguiría construyendo demasiados barrios para los trabajadores como para quedar al margen.
Eva estaba observando la maqueta de un chalecito californiano como los de las películas de Hollywood; era la vivienda tipo de los barrios peronistas, linda, amplia, luminosa, con jardín. “No señora, eso es económicamente inviable. Por lo que sale un chalet así yo le hago 50 ó 60 viviendas obreras”, le dijo. Eva lo miró y le respondió: “Y digamé arquitecto, ¿cómo es una vivienda obrera?”. La respuesta era de manual soviético: chiquita, perdida entre toneladas de concreto de un monoblock, fea. Allí mismo terminó la fugaz relación entre ambos.
Sí, destinada a mucama, resulta que encandiló a los europeos y, para colmo, en París deslumbró para siempre al mismísimo Christian Dior, quien no solamente le diseñó por voluntad propia un vestido que deslumbró a la nobleza del viejo continente, sino que se hizo fabricar un maniquí con las medidas exactas de Evita para tener en su taller, y en 1953 le dijo al periodista de una prestigiosa revista de moda: “La única reina que yo vestí fue Eva Perón”.
Y sí, señoras de tres apellidos, ni que tuviesen diez Christian Dior las iba a nombrar reinas de nada, ni les iba a hacer y a mandar vestidos únicos y a medida por propia voluntad. Y sí, señoras clasemedieras que criticaban esos vestidos y esas joyas no porque fuesen austeras sino porque nunca los tendrían. Peor aún. Mucho peor aún. Esa Mujer era la que amaba con devoción absoluta el pueblo más humilde, porque sabía que ella daría la vida por sacarlos de la pobreza. Ellos no necesitaban su limosna, ellos necesitaban para vivir a pleno ese fuego abrasador, intransigente y revolucionario que Eva llevaba en sus entrañas.
Porque “Evita era el hada rubia que abrazaba al leproso y al harapiento y daba paz al desesperado; el incesante manantial que prodigaba empleos y colchones, zapatos y máquinas de coser, dentaduras postizas, ajuares de novia. Los míseros recibían estas caridades desde al lado, no desde arriba, aunque Evita luciera joyas despampanantes y en pleno verano ostentara abrigos de visón. No es que le perdonaran el lujo: ¡se lo celebraban! No se sentía el pueblo humillado, sino vengado por sus atavíos de reina” (Eduardo Galeano).