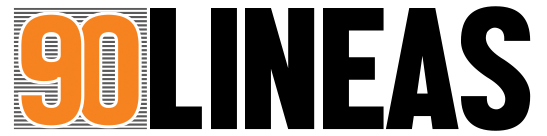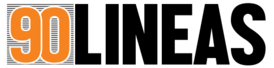La mayoría de los cientistas sociales suelen definir como Generación X a quienes nacieron entre los años 1965 y 1981, aunque no pocos extienden ese periodo a aquellos que llegaron a este mundo desde 1960 hasta una etapa difusa que va de 1977 a 1985. Tomando la definición más difundida, tendríamos que decir que estamos hablando de los hombres y mujeres que hoy tienen entre 41/42 y 57/58 años. En lo que casi todos coinciden es en que los miembros de la GX son hijos de la generación silenciosa, así llamada pues la integraron quienes vivieron su juventud en los 60 y 70, años generalmente marcados por la represión en América Latina, o de los primeros baby boomers, protagonistas de la explosión de natalidad posterior a 1945. Asimismo, casi todos acuerdan que los X son los padres de los milénicos, más conocidos como millennials (los nacidos entre principios de los 80 y finales de los 90) y de la cohorte conocida como generación Z (nacidos entre finales de los 90 y mediados de la década del 2000).
“Crecimos felices jugando a la figuritas de chapa, a las bolitas, en un ‘mundo’ donde tener auto y teléfono no era para todos, donde la maestra siempre tenía razón y la escuela era, siempre, la del barrio, donde nuestros viejos tenían laburo y, cuando fuimos jóvenes, mejorar la posición de nuestros viejos era lo normal. Hoy nos hablan del peligro de la inteligencia artificial, mientras nuestros hijos tienen malos laburos o laburos mal pagos aunque sean profesionales, nos aseguran que nunca jamás van a poder comprarse una casa y no pueden proyectar más que para la próxima semana. Y quienes tenemos nietos vemos que se deprimen si en las redes sociales tienen pocos seguidores o pocos ‘me gusta’. ¿¡Qué c… nos pasó en apenas 30 ó 40 años!?”.
La reflexión de un amigo de la infancia, que acaba de cruzar la barrera de los 55 años de edad, sería materia prima de lujo para una tesis de grado de un o una estudiante de psicología o sociología. Pero, más allá de eso, es una síntesis muy apretada pero a la vez muy sentida de la frustración que los GX -al menos de quienes nacimos entre 1960 y 1970- sentimos, en mayor medida unos que otros, por supuesto, al llegar o superar el medio siglo de vida en Argentina.
Y frustración no es una expresión exagerada. En absoluto. Porque a los 17, 18, 25 y hasta los 30 años soñamos a lo grande, con un país desarrollado, con trabajo de calidad y buenos salarios para todos, con la seguridad de que nuestros hijos iban a superarnos porque crecimos con aquello de “la movilidad social ascendente” como marca registrada, un país sin pobreza, con una sociedad igualitaria, tolerante y culta. Podríamos decir, una prolongación virtuosa y sin palos en la rueda del año 1974.

¿Qué tuvo 1974? La menor brecha social y el mayor índice de producción industrial de la historia argentina; la mejor distribución de la riqueza (51% para el capital y 49% para la clase trabajadora); la menor desocupación desde el pleno empleo de 1949 (2,7%, una cifra marginal); inexistencia de pobreza estructural; más del 90 por ciento de los alumnos y alumnas en la escuela pública; una buena/muy buena escuela pública; una sociedad con un alto nivel cultural.
A mediados de los 70, mi amigo tenía 8 años y yo, un par más. Su papá era obrero en YPF y su mamá, ama de casa. Mi viejo era médico y mi mamá, también ama de casa. Fuimos a la misma escuela, crecimos juntos, cultivamos una amistad entrañable. Hoy él es ingeniero y le va bien, aunque no tira manteca al techo. Yo soy periodista y no tiro al techo ni manteca ni margarina ni nada que se le parezca. Él superó en formación y condición económica a sus padres. Yo no. Pero tenemos algo en común: la (casi) certeza de que nuestros hijos no nos van a superar en ese sentido a nosotros. Son los millennials o GZ que repiten un día sí y al siguiente también que “saben” que “nunca” tendrán casa propia. Tampoco pueden alquilar solos. Algunos/as siguen viviendo con nosotros y otros/as comparten alquiler con amigos o amigas. Todos tienen trabajos mal pagados y cuando hablamos de futuro pintan un panorama que va de gris oscuro a negro.
Y así les pasa a tantos y tantas GX que uno ya perdió la cuenta. Estamos viviendo en medio de una crisis muy importante, pero… ¿Cuándo no fue así?
El hijo mayor de mi amigo tiene un buen trabajo en el sector privado. Su nuera es arquitecta. Tienen tres hijos de entre 4 y 9 años. Alquilan. Ni sueñan con la casa propia. Sin su ayuda no llegan a fin de mes. Tuvieron que cambiar el supermercado por el mayorista (como mi amigo y su esposa tuvieron que hacerlo a finales de los 80, en la segunda mitad de los 90, a inicios de los 2000). Están rogando que no llegue octubre, ya que ese mes se les actualiza el alquiler y calculan que, con la inflación actual, se les va a duplicar el valor. “No vamos a poder pagarlo”, anticipan, e insultan al gobierno porque viene amagando con dar marcha atrás con la vigente ley de alquileres (que, más o menos, protege un poquitito a los inquilinos) “por imposición del FMI”, dicen. Al mismo tiempo, pensando en octubre tienen otros pesares anticipados: si la derecha (es decir, la oposición al gobierno que insultan) gana las elecciones “nos van a destrozar”. En muchos casos, el acto que sigue a ese razonamiento es pensar en migrar.

“A su edad -en torno a los 30-, nosotros militábamos y teníamos la esperanza de construir un país mejor. Todavía soñábamos con que era posible. Ezeiza era un aeropuerto al que, a lo sumo, habíamos ido a despedir o recibir a algún familiar que se había tomado unas vacaciones de lujo. Los pibes hoy no sueñan con un gran país. ¿¡Cómo van a soñar un país desarrollado, inclusivo y culto si no pueden desarrollar su propio sueño!?”, se enojó mi amigo. Yo le eché más leña al fuego.
Primero me remonté a nuestra infancia, tan igualitaria y tan feliz. Todos y todas, hijos e hijas de profesionales, comerciantes, obreros, empleados y un infinito etcétera, íbamos a la misma escuela. Pública. La privada no entraba en el radar de nuestros padres. Recuerdo que a veces oíamos hablar de “la escuela de monjas” y la asociábamos a un lugar lúgubre al cual solamente iban chicas. Hoy, esa escuela (desde hace añares, mixta) y todas las de su tipo (confesionales) son “el lugar en el mundo” de todos los niños, niñas y adolescentes de clase media y clase media-baja. Se dio vuelta todo como una media. Un espanto. Espanto que comenzó cuando se dio vuelta como una media aquel país de 1974, es decir, a partir de 1976, que se consumó en los 90. Concretamente, la reforma educativa nacional-menemista de 1994 y provincial-duhaldista de 1996 hicieron trizas una tradición centenaria: la escuela pública universal y de calidad. Desde entonces comenzó una migración masiva de la clase media a la escuela privada. Fue un proceso de privatización de la educación encubierto que, hoy en día, sigue intacto.

En aquella infancia, la de las bolitas, la del fútbol en el “campito”, la de la bicicleta a cualquier hora y en cualquier lugar, la de la ausencia del temor a la calle, la de la invitación a “tomar la leche” en otra casa o en la de uno, la de los malones o asaltos, la de la TV en blanco y negro con cuatro canales estatales, la del auto industria nacional tan difícil de comprar, la de todo el grado llenando el álbum de figuritas para ganarse el fútbol número 5 (todo un lujo, también industria nacional), la del paquete de 4 (sí, cuatro galletitas Manón para la escuela, vaya austeridad en la que uno creció), el concepto de igualdad social no era comunista o socialista como gritan hoy en día los ultraderechistas que siguen acumulando intención voto, sino algo que todos y todas vivenciábamos naturalmente desde muy chicos en la escuela, que era pública, que era la del barrio; la única.
Cuando eso empezó a cambiar, no nos dimos cuenta. Estábamos en el jardín de infantes, aún en la primaria o ya en la secundaria cuando arrancó la dictadura. Y salimos de la dictadura sin real conciencia de lo que había pasado. Entonces vivimos lo que, con el tiempo, se conoció como “primavera democrática”: el sueño de un país desarrollado y justo para todos y todas, al ritmo de Silvio Rodríguez, Víctor Heredia, Mercedes Sosa, la Trova Rosarina, Spinetta, Charly García o los grupos de rock nacional que empezaban a darle un giro de 180 grados al género, como Los Twist, Los Abuelos de la Nada, Virus, Soda Stereo, etc, etc, etc.
Pero esa primavera estaba atada de pies y manos, merced a la escalofriante deuda externa que había tomado la dictadura (que aumentó 449% en apenas siete años), a la gigantesca brecha social (entre 1976 y 1983 se pasó de aquella distribución de la riqueza 50-50 a una pornográfica relación de +70% para el capital y -30% para el trabajo), a las “novedades” de la pobreza estructural y del desocupado como nuevo sujeto social, y a un proceso de desculturización social que tiene dos datos duros-durísimos: en 1974 los argentinos leían en promedio 3 libros al año y menos de uno para 1981, mientras que el bagaje lingüístico de los ciudadanos pasó de 4.000/5.000 palabras por habitante entre 1973 y 1974 a sólo 1.500 entre 1976 y 1980 (UNESCO).

De a poco fuimos descubriendo que las cosas serían muy complicadas de cambiar. Pero seguíamos soñando a lo grande. Porque así nos habían educado en nuestras casas y en la escuela, y el bagaje cultural es lo más difícil de combatir. Será por ello que, en 1989, el “mercado” provocó una hiperinflación tal que la sociedad quedó literalmente anestesiada, lista para que viniese la liquidación del país en los 90 al ritmo del remate de las empresas del Estado, el bombardeo con misiles a la educación pública y la inoculación de un nivel de frivolidad (TV mediante) que dura hasta hoy.
Dictadura, crisis del Plan Austral (1987/88), hiperinflación de 1989, hiperinflación de 1991, desempleo de 17.5% a 18% entre 1995 y 1997 (mientras continuaba el festival del 1 a 1), crisis de 1999, megacrisis de 2001/2002, primavera de 2005 a 2015, megadevaluación de 2015/2016, megadevaluación II de 2018, toma de deuda por 145.000 millones de dólares entre 2015 y 2019 más cierre de pymes y comercios, inflación de 54% en 2019, inflación de 95% en 2022, 40% de pobreza en el segundo semestre de 2022…
Sí, la Generación X creció en otro país, con otra mentalidad, otra cultura, otros valores, otra educación, otra formación. Por eso creció soñando en grande. Soñando con un gran país donde todas y todos vivieran bien. Pero cada crisis, someramente enumeradas en el párrafo anterior, fue una puñalada por la espalda. Y hoy vemos que dentro de apenas unos meses, una mujercita o un hombrecito neofascistas, que por la edad y el nivel cultural que tienen no parecen haber nacido en aquella Argentina virtuosa, podrían llegar a la presidencia. “¿Qué hicimos tan pero tan mal?”, se pregunta mi amigo. “O qué no hicimos…”, le respondo. “A esta altura da igual”, me reprocha con razón. “Tenemos que dejarles una luz de esperanza a nuestros hijos y nietos. Es nuestra obligación”, sentencia. Y también tiene razón.